Miguel Valera / Relatos dominicales
Asesinato en La Progreso

: /
2024-10-27
.jpg) Se llamaba Zenón y era un tipo recio, de cabello rizado, trigueño —así suelen decirles a los de piel amarilla oscura como la del trigo maduro—. Era de Cosamaloapan y quería ser sacerdote católico. Empezó a dudar luego de que un paisano suyo, ya ordenado, se enamoró de una mujer, dejó los hábitos y terminó vendiendo aguas frescas y nieves en el quiosco del Parque Central “General Marcos Carrillo Herrera” en “cosamala”, como los originarios de ese pueblo suelen llamarla.
Se llamaba Zenón y era un tipo recio, de cabello rizado, trigueño —así suelen decirles a los de piel amarilla oscura como la del trigo maduro—. Era de Cosamaloapan y quería ser sacerdote católico. Empezó a dudar luego de que un paisano suyo, ya ordenado, se enamoró de una mujer, dejó los hábitos y terminó vendiendo aguas frescas y nieves en el quiosco del Parque Central “General Marcos Carrillo Herrera” en “cosamala”, como los originarios de ese pueblo suelen llamarla.Conversábamos regularmente mientras caminábamos en una terracería con dos hileras de pinos en donde el ulular del viento —nos decíamos entre nosotros, era como el grito de las ánimas en el purgatorio—. No nos daba miedo. Al contrario, nos parecía interesante. Ese camino, sabíamos, estaba lleno de historia. Por ahí tenía un rancho el famoso pistolero Felipe “El Indio” Lagunes y en ese mismo pinar se escuchaban de vez en vez balaceras. No nos daba miedo, porque nos sentíamos protegidos a pesar de que la Colonia Progreso crecía aceleradamente.
Bueno, protegidos era poco. Nos sentíamos consentidos de Dios y del mundo. Sí, Dios nos había elegido, nos había sacado de la escoria del mundo para ser sus misioneros, sus pastores, sus profetas y predicadores. No éramos dos muchachos comunes que estudiábamos filosofía en el entonces seminario interdiocesano “Rafael Guízar y Valencia”, sino que éramos “elegidos”, “predilectos de Dios”.
Zenón, le decía mientras caminábamos con algún libro en mano, “¿Podría Aquiles, el corredor más rápido de la historia de Grecia, ganarle una carrera a una tortuga? Sonreía, mostrando su gran mazorca facial. Sabía que me refería a la paradoja de Zenón de Elea, un filósofo griego, alumno predilecto del famoso Parménides, quienes vivieron por allá del 495 antes de Cristo.
El filósofo sostenía que como el espacio es infinitamente divisible, Aquiles nunca podría alcanzar la meta en un tiempo finito. El hombre de Elea que pretendía sustentar una oposición a la validez del espacio y la realidad del movimiento. En esa época no entendíamos bien a bien de qué se trataba todo esto, pero nos divertíamos, caminando en ese pinar único, que me recordaba un haiku de Octavio Paz: “Hecho de aire / entre pinos y rocas / brota el poema”.
Una tarde noche de domingo, luego de bajar del camión, para caminar de la carretera federal al Seminario en ese pinar que parecía boca del lobo, un hombre intentó asaltar al buen Zenón. Como no se dejó, el ladrón le metió unas diez puñaladas en el cuerpo, tocando el estómago y el corazón. Quedó tirado en la oscuridad de ese camino hasta que otros compañeros lo encontraron, lo reconocieron y llamaron una ambulancia.
Murió ahogado en la sangre que le brotó por todos lados. En lugar de sonrisa, sus grandes dientes formaban una mueca en su rostro. En sus ojos vidriosos ya no se veía la vida, el deseo o la esperanza. Sus compañeros le lloramos al lado de sus padres y su familia. Con su muerte se fueron sus sueños. El asesino aún vive, aunque tiene problemas para dormir, la sangre del buen Zenón lo persigue. No tengo duda.
Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de Bitácora del Golfo
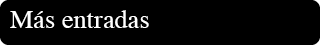
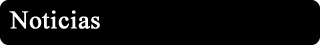
- Consejo General del OPLE Veracruz resuelve procedimientos de remoción
- "Acción Nacional exige al gobierno de Veracruz que tome en serio la seguridad y no trivialice la violencia"
- ¡Román Moreno da la cara por Xalapa en el debate ciudadano!
- ESQUELA
- ESQUELA
- Todo listo para los debates municipales 2025 del OPLE Veracruz
- Román Moreno dialoga con estudiantes de la Universidad Anáhuac

Directora: Rosa María Galindo Castañeda
Subdirector: Víctor Olivares Galindo
Tel. 2281 58 77 38
bitacoradelgolfo@gmail.com
Diseño y Programación: Sinergia Digital
Subdirector: Víctor Olivares Galindo
Tel. 2281 58 77 38
bitacoradelgolfo@gmail.com
Diseño y Programación: Sinergia Digital





